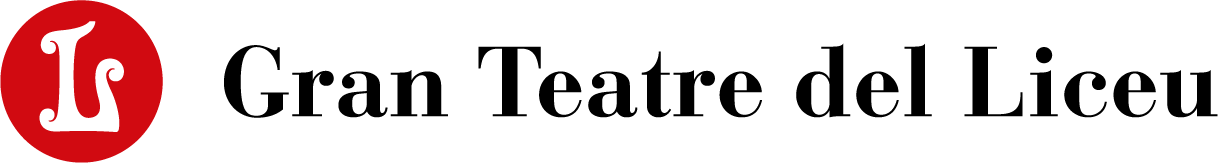En el texto de una conferencia leída en 1931 para la radio de Fráncfort, Alban Berg se refirió a Wozzeck como “‘la ópera atonal’”. Él mismo acotó entre comillas sustantivo y adjetivo, consciente de que este último era lo que, para muchas personas, podría suponer un obstáculo insalvable para acceder a su composición. Pero se trataba simplemente de un prejuicio no justificado, como quedó demostrado, por fortuna, con la acogida que tuvo la ópera en toda Europa e incluso en América. Así, cinco años después de que hubiera visto la luz en la Staatsoper de Berlín, bajo la dirección de Erich Kleiber, y tras haber recalado en muchas otras ciudades (Praga, Leningrado, Oldenburg, Essen y Aquisgrán, a las que se sumarían enseguida muchas otras, como Düsseldorf, Kaliningrado, Lübeck, Colonia, Gera, Lieja, Ámsterdam, Róterdam, Darmstadt, Fráncfort, Zúrich, Friburgo, Leipzig, Filadelfia, Brno, Bruselas y un larguísimo etcétera), Wozzeck se estrenó por fin en la institución homóloga de la ciudad natal de Alban Berg. Clemens Krauss, al que pocos asociarían con esta música, fue entonces el encargado de dirigir una ópera que brindó por fin al compositor aquel 30 de marzo de 1930 la posibilidad de congraciarse con Viena, una ciudad que le había sido mayoritariamente hostil desde el escándalo mayúsculo vivido en el histórico concierto del 31 de marzo de 1913, en el que dos de sus Altenberg-Lieder habían desencadenado una verdadera batalla campal entre los asistentes a la Musikverein que obligó a suspender el concierto antes de que pudiera interpretarse la última obra programada, los Kindertotenlieder de Gustav Mahler. El concierto lo había pergeñado —buscando muy probablemente la algarabía que al final acabó armándose— y dirigido Arnold Schönberg, maestro de Berg y principal decantador de su inmenso potencial como compositor. Ambos se intercambiaron 808 cartas entre el 15 de septiembre de 1906 y el 19 de diciembre de 1935, tan solo cinco días antes de la prematura muerte de Berg. Ninguno de los dos se animó a cambiar el “usted” por el “tú” hasta el 24 de junio de 1918, cuando lo hizo este último (después de que Schönberg le hubiera tuteado en un encuentro privado el día anterior) en la carta número 440 de su epistolario.
Al margen de esta correspondencia, en una misiva fechada el 5 de enero de 1910 y dirigida al director de Universal Edition, Emil Hertzka, Schönberg se explayaba con su habitual claridad sobre la idiosincrasia inicial que había advertido en su discípulo: “Alban Berg es un compositor con un talento extraordinario. Pero el estado en que estaba cuando vino a mí era tal que su imaginación no podía trabajar aparentemente en otra cosa que no fueran Lieder. Incluso el estilo de sus acompañamientos pianísticos era como el de una canción. Era absolutamente incapaz de escribir un movimiento instrumental o de inventar un tema instrumental. No puede imaginar hasta qué extremos hube de llegar para erradicar este defecto de su talento”.
Berg no abandonó nunca ese temperamento lírico, que era un reflejo natural de su propia personalidad y que encontró cabida en su música con o sin la presencia de la voz humana, pero Schönberg sí supo inculcarle su amor por el orden, por las estructuras bien delineadas, por el férreo control formal del feraz torrente expresivo que había dado lugar a decenas de canciones juveniles, de las que solo siete serían publicadas posteriormente con el título de Sieben frühe Lieder. Todas ellas, al igual que las composiciones instrumentales y vocales que las siguieron, son, de algún modo, una preparación para la majestuosa llegada de Wozzeck, nacida muy pronto en la mente de Berg, quien, en otra carta dirigida en este caso a su condiscípulo Anton Webern el 19 de agosto de 1918, le pone al tanto del origen del proyecto: “Vi Wozzeck representado antes de la guerra y me causó una impresión tan enorme que decidí inmediatamente (después de verlo una segunda vez) ponerle música”. Después de aquella experiencia iniciática de mayo de 1914 en la Residenzbühne de Viena (el drama de Georg Büchner se había estrenado pocos meses antes, el 8 de noviembre de 1913, en el Residenztheater de Múnich), Berg pasó por su propia y terrible experiencia militar, con comidas “abominables”, obligaciones “absurdas” y letrinas “repugnantes”. Hospitalizado en noviembre en 1915, pocos meses después de alistarse, estuvo destinado desde febrero de 1916 en una oficina: “2 años y medio, servicio diario desde las 8 de la mañana hasta las 6/7 de la tarde bajo las órdenes de un superior terrible (¡un idiota borracho!). Humillado durante estos años de sufrimiento como un oficial de bajo rango, sin componer una sola nota”. Su superior era, asimismo, un Hauptmann, un capitán. Y, al igual que su futuro y desdichado Wozzeck, también hubo de vérselas con un “médico militar inhumano”. En otra carta escrita cerca del final de la Gran Guerra (7 de agosto de 1918), le confesaba a su mujer, Helene: “Hay un poco de mí en su carácter [Wozzeck], ya que he pasado estos años de la guerra dependiendo de gente que detesto, he estado encadenado, enfermo, cautivo, resignado: en una palabra, humillado”.
Aptitudes, biografía y enseñanzas confluyeron, por tanto, en una ópera que habría de marcar un antes y un después en la historia del género: bebía de todo su pasado y presagiaba gran parte de su futuro. Al hilo del estreno vienés, Alban Berg concedió una entrevista a la radio austríaca el 23 de abril de 1930, que luego se incluiría post mortem en el número 26/27 de la revista 23, fechado el 8 de junio de 1936 (el anterior, del 1 de febrero, había sido un monográfico en memoria del compositor: Alban Berg zum Gedenken). Cualquier persona familiarizada con la obra y con la personalidad de Berg sabe que el 23 era justamente su número fetiche. Por razones nunca del todo explicadas, él pensaba que este guarismo regía toda su vida, quizá desde que tuvo su primer ataque de asma el 23 de julio de 1908, a los veintitrés años: de ahí que sea el que lo encarne sistemáticamente en su Suite lírica (su amada imposible, Hanna Fuchs, está representada por el número 10), o que 230 sea el número de compases de la segunda parte de su Concierto para violín, su última obra completada. No son casualidades numerológicas. En una de sus cartas a Schönberg, esta en plena Gran Guerra (10 de junio de 1915), lo hace partícipe —y coprotagonista— de sus creencias: “Me mantengo inamovible en mi firme creencia en este destino, podría escribir un libro sobre el tema; pero más interesante aún es el hecho de que siempre va acompañado de un número fatídico [verhängnisvolle Zahl]. Hay un número que reviste una gran importancia para mí. ¡El número 23! Sin entrar en detalles de los incontables hechos de mi vida que han coincidido con este número, voy a indicarle solo algunos de los ejemplos del pasado reciente. Recibí su primer telegrama el 4 del 6 (46 = 2 × 23). El telegrama contenía el número Berlin Südende 46 (2 × 23) 12/11 (12 + 11 = 23). El segundo telegrama contenía los números 24/23 y fue enviado a las 11.50 (1150 = 50 × 23)”. Wozzeck se publicaría en 1923. El autor de Woyzeck, Georg Büchner, murió en 1837 en Zúrich, víctima del tifus. Tenía veintitrés años.
El 23 de esa revista musical vienesa (23: Eine Wiener Musikzeitschrift) fundada por Willi Reich nada tenía que ver, en cambio, con el que regía el fatum del compositor. Hacía referencia al vigesimotercer artículo de la ley de prensa austríaca, que recogía el derecho a corregir públicamente las afirmaciones falsas de otros. Fue el propio Berg quien animó a Reich a crearla en un intento de emular musicalmente a la mítica Die Fackel (La antorcha), de su idolatrado Karl Kraus. Aparecieron treinta y tres números (once de ellos, dobles) entre enero de 1932 y septiembre de 1937, y nada parecía más pertinente en 1936, ya muerto Berg, que recordar lo que había declarado en esa entrevista, transcrita ahora bajo el epígrafe “Was ist atonal?” (¿Qué es lo atonal?). A pesar de que Wozzeck cosechaba triunfos allí donde se estrenaba, incluida la conservadora y reticente Viena, la renuncia de la ópera a la tonalidad seguía generando desconfianza entre oyentes e intérpretes por igual. “Esta designación de ‘atonal’ —recuerda Berg— estaba concebida sin duda para menospreciar, al igual que palabras como arrítmico, amelódico y asimétrico, que surgieron al mismo tiempo. No obstante, aunque estas palabras eran simplemente maneras convenientes de designar casos específicos, la palabra atonal —desgraciadamente, debo añadir— pasó a identificar colectivamente música de la que se suponía no solo que carecía de un centro armónico (por utilizar el término tonalidad en el sentido de Rameau), sino que estaba también desprovista de todos los demás atributos musicales, como el melos, el ritmo y la forma, parcial y totalmente; de modo que hoy la designación hace referencia igualmente a una música que no es música y se utiliza para insinuar justo lo contrario de lo que hasta ahora se ha tenido por música”. Y poco más adelante abunda en esta misma idea: “El aspecto clave es mostrar que esta idea de atonalidad, que originalmente se relacionaba de manera exclusiva con el aspecto armónico, ha pasado ahora, como ya se ha dicho, a convertirse en una expresión colectiva para referirse a música que es una ‘no música’ […]. Ya he mencionado palabras como arrítmico, amelódico, asimétrico y podría seguir con una docena de expresiones despectivas de la música moderna: como cacofonía y música artificiosa, que ya se han medio olvidado, o algunas más recientes, como música lineal, constructivismo, nueva objetividad, politonalidad, música de máquinas, etc. Estos términos, que pueden quizás aplicarse adecuadamente en ejemplos individuales especiales, han quedado todos subsumidos en uno para transmitir hoy el concepto ilusorio de una música ‘atonal’, al que se aferran con gran determinación todos aquellos que no admiten justificación alguna para esta música, con la finalidad de negar con esta única palabra a la nueva música todo lo que, como hemos dicho, ha constituido hasta ahora la música, y con ello negarle por completo su derecho a existir”.
Poco más adelante, Berg hace profesión de fe en el tipo de música que compone, que bebe de la tradición en todo excepto en su renuncia expresa a la tonalidad, y que se asienta en las formas de siempre: “¿Y puede causar alguna sorpresa que hubiéramos de volver también a las formas más antiguas? ¿No constituye esto una prueba más de cuán consciente es la práctica contemporánea de toda la riqueza de los recursos de la música? […] Y dado que esta riqueza de recursos resulta evidente en todas las ramas de nuestra música simultáneamente —me refiero a su desarrollo armónico, su libre construcción melódica, su variedad rítmica, su preferencia por la polifonía y el estilo contrapuntístico y, finalmente, en su uso de todas las posibilidades formales establecidas a lo largo de siglos de desarrollo musical—, nadie podrá reprocharnos nuestro arte y tildarlo de ‘atonal’, un nombre que se ha convertido casi en un sinónimo de insulto. […] Le digo que todo este revuelo por la tonalidad procede no tanto de la nostalgia por una relación de tónica como por la nostalgia de consonancias familiares: digámoslo francamente, de las tríadas habituales. Y creo que es justo afirmar que ninguna música, suponiendo únicamente que contenga bastantes tríadas de este tipo, despertará nunca oposición a pesar de que rompa todos los antiguos mandamientos de la tonalidad”.
Berg sabía de lo que hablaba. Su Wozzeck partía de un texto en gran medida desperdigado, caótico, reensamblado décadas después de la muerte del autor, que no dejó siquiera una sucesión de escenas claramente establecida y lo convierte en soporte de un artilugio teatral que es un dechado de precisión, un mecanismo de relojería perfecto y certero, tal y como revela la meticulosa construcción dramatúrgica y musical de la ópera, plagada de formas clásicas. La escena del médico es, por citar un único ejemplo, una gran passacaglia, una forma centenaria que aquí se reinventa en la estela de Brahms, que la había utilizado —con una fuerte carga simbólica— en el último movimiento de su Cuarta sinfonía, o de Webern, que la había elegido —en un gesto no menos significativo— para sustentar su op. 1. Berg sigue los dictados de la tradición y construye la escena en forma de tema y veintiuna variaciones. No es importante, por supuesto, percibir cada una de ellas, como tampoco lo es quizá reparar en los cinco movimientos de la sinfonía que se despliega ante nosotros a lo largo del segundo acto, o deslindar los elementos que son objeto de una invención (incluida, curiosamente, una “tonalidad”) en el tercero. Eso es mejor dejarlo en manos de los analistas y, sentados en el teatro, basta con seguir boquiabiertos las peripecias de ese soldado desclasado y zaherido ideado por el visionario Büchner, precursor decimonónico de ese otro papel de soldado “enfermo, cautivo y resignado” que el destino le tenía reservado representar al joven Berg. La historia y las guerras acaban repitiéndose, pero, paradójicamente, ya nada sería igual después de la brutal, concisa y demoledora ráfaga de genialidad de Wozzeck. La batalla de la nueva ópera —moderna, perturbadora, creíble y orgullosamente “atonal”— se había ganado para siempre.