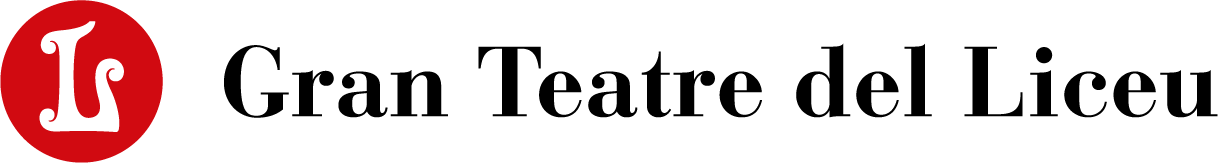La historia de Wozzeck es, en esencia, la de un hombre de la clase social más baja que resulta sistemáticamente aplastado por todos los poderes sociales que le oprimen, que a principios del siglo XIX eran el estado, la iglesia y, cada vez de manera más perceptible, la revolución industrial y la nueva organización del trabajo, que convertía a los obreros en una versión aún más alienada de los antiguos siervos del feudalismo. Wozzeck, el personaje, es un soldado maltratado por sus superiores, incapaz de resistirse a que le usen como cobaya en experimentos médicos, que mantiene una relación extramatrimonial con una prostituta, y su desarraigo, que le convierte en centro de continuadas humillaciones, termina por llevarle a la locura y al asesinato de su amante en un arrebato de celos.
En el origen de la ópera hay que buscar primero la obra de teatro del autor romántico alemán Georg Büchner, uno de los primeros pesimistas del siglo XIX, que comenzó a componer un drama, Woyzeck, inspirado en un caso real de ejecución pública de un hombre loco, y que dejó inconcluso a su muerte en 1837. El texto de Woyzeck no se recuperó hasta 1875 –con una errata en el título, que es la misma que se ha mantenido en el libreto de la ópera de Berg hasta hoy–, pero su estreno no llegó hasta 1913. Alban Berg pudo ver la obra en Viena un año después, y salió del teatro profundamente alterado, pues no dejaba de percibir en el texto un malestar profundo y muy actual en un mundo, el austro-germánico, que también parecía estar desmoronándose a las puertas de la Gran Guerra: en ese punto, Berg decidió que Wozzeck merecía una ópera y comenzó a trabajar.
El compositor no pudo completar su obra hasta 1922, ya que la primera guerra mundial se interpuso en el camino de toda su generación. Sin embargo, la experiencia en la retaguardia del conflicto, observando cómo los hombres regresaban de las trincheras mutilados, locos o muertos, tuvo un eco importante en Berg, que se convenció de que el tema de Wozzeck seguía siendo importante, y le impulsó a crear una ópera radical, no sólo en el lenguaje musical, sino en su poder de denuncia de los horrores del siglo XX, que en el curso de la guerra se habían hecho evidentes. El arte europeo de los años 20 adoptó, en muchos casos, un compromiso ideológico –pocos años antes había triunfado la revolución rusa– que en el caso de Berg pasaba por un feroz antimilitarismo y un sentimiento de compasión hacia los estratos sociales más bajos, lo que se llamaba el proletariado lumpen. Wozzeck terminó siendo un reflejo de sus miedos personales y de un rechazo extendido a una clara deriva social violentamente depredadora.
Por ello, Wozzeck adoptó una estética expresionista –el arte del horror– en su partitura atonal, la misma que el director de escena sudafricano William Kentridge ha entendido como la más lógica para su celebrada producción, que se estrenó en el festival de Salzburgo de 2017 y que ha pasado posteriormente por teatros de primer orden mundial como el MET de Nueva York. Antes de abordar Wozzeck, Kentridge había adaptado con éxito otras dos óperas fundamentales del modernismo del siglo XX: La nariz, de Shostakovich, y Lulu, la segunda y última ópera de Berg. En esta producción de Wozzeck, Kentridge fuerza la estética para que confluyan todas las artes expresionistas, la pintura y el cine fundamentalmente, a partir de un escenario inmóvil –una estructura de tarimas, escaleras y puentes– al que superpone un fondo en el que se proyectan imágenes, estáticas y en movimiento, así como pinturas a modo de decorados, todo ello unido por la presencia constante de un tono gris y una luz apagada que sumerge la ópera en un fuerte claroscuro.
Con este recurso, Kentridge acentúa cada uno de los aspectos horribles de la obra: el progresivo deterioro mental del protagonista, la lascivia que muestra Marie cuando se encapricha de su nuevo amante, el Tambor Mayor, o el desprecio de cualquier dignidad humana que caracteriza al médico y al capitán del regimiento. Una decisión importante del director de escena es la de ambientar la acción en la misma época en la que Alban Berg descubrió la obra de teatro, justo a las puertas de la Primera Guerra Mundial: incluso los elementos más inofensivos –como el hijo pequeño de Wozzeck– aparecen con un toque militar, ya sea una máscara de gas, un uniforme de soldado o empuñando armas. Y a la vez que se muestra todo este horror –una sociedad fanatizada, incapaz de perdonar, que penaliza y maltrata al distinto o al débil–, la escenografía apoyada por imágenes sirve también para que entremos en la mente torturada de Wozzeck y su entorno, con planos que nos abren camino hasta los pensamientos, miedos y asociaciones libres del protagonista. Conforme avanza la ópera, las imágenes se vuelven más turbias y violentas.
El gran acierto de Kentridge consiste en forzar el mensaje de Wozzeck hasta hacerlo irrespirable: siendo una ópera difícil y musicalmente áspera casi siempre, se puede tener la tentación de suavizarla, de no causar más dolor. Pero aquí, el equipo artístico hunde deliberadamente el dedo en la llaga: a principios del siglo XX, Wozzeck era una obra que conectaba los miedos del comienzo de la sociedad industrial con su culminación tras la Gran Guerra; un siglo después, y en un presente tan turbulento como el nuestro pasados casi 100 años desde el estreno de la ópera, su mensaje y su poder de conmoción no han sufrido alteraciones. El horror es el mismo, y Kentridge entiende que no hay que esconderlo, sino mostrarlo por multiplicado, en toda su repugnante violencia.