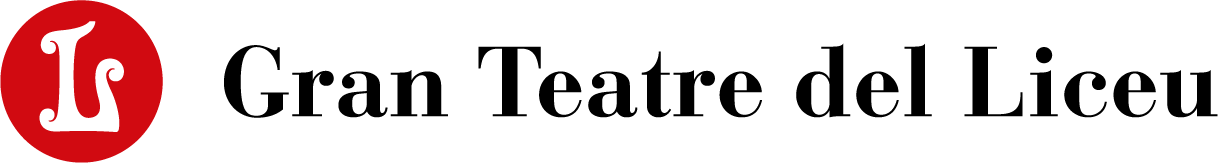La obra de teatro en la que se basa la ópera de Debussy, escrita y estrenada por el belga Maurice Maeterlinck en 1892, es una de las piezas clave del movimiento simbolista, una de las primeras vanguardias artísticas de finales del siglo XIX –cercana al Parnasianismo y al Impresionismo pictórico– que rompía radicalmente con la escuela realista, pues su foco de interés recaía en el mundo interior de los individuos, en sus sentimientos más profundos y, por encima de todo, en la preocupación por los sueños. En paralelo a los primeros trabajos de Sigmund Freud, el Simbolismo identificaba el mundo onírico como un espacio importante de la experiencia humana y proponía un arte repleto de dobles sentidos, claves privadas e interpretaciones subjetivas. En el texto de Pelléas et Mélisande, nada de lo que se expresa debe tomarse de manera literal. Por ejemplo, hay una presencia constante de determinados elementos, como la luz de la luna, el agua profunda, el bosque espeso y la apertura de puertas, y cada uno de esos aspectos debe interpretarse en clave simbólica. La puerta, por ejemplo, expresa la dualidad dentro/fuera –dentro del castillo, y dentro del reino de Allemonde, los personajes están atrapados y perdidos; su deseo es salir, pero solo se puede salir a través de la muerte que es el mar, y por extensión el agua–, mientras que el bosque es un símbolo del extravío, de la desorientación, de la pérdida de rumbo.
Àlex Ollé, en su producción de 2015 para la Semperoper de Dresde, tuvo en cuenta todos estos aspectos freudianos y las ambientaciones de las quince escenas de la ópera son mucho más que meros decorados para cargarse de un significado esencial y adentrarse en el ambiente de la ópera: cuando los personajes están en habitaciones del castillo, el espacio se vuelve opresivo –estar dentro es estar atrapado– y cuando están fuera siempre es de noche, y la luz de la luna, aunque brilla, siempre es pálida, creando un entorno de penumbra. De entre todos los símbolos de la ópera, sin embargo, Ollé ha elegido como principal el agua: es junto a una fuente donde aparece la misteriosa Mélisande en la escena introductoria y es en esa misma fuente donde pierde su corona; más adelante, perderá su anillo en un pozo y también a Pelléas, ahogado por su hermano. El mar, que es la frontera que impide la salida de Allemonde, nadie consigue cruzarlo: el agua es la pérdida, el olvido, la muerte, el final. De modo que el agua tiene una presencia constante en la escenografía y el escenario estará equipado con un embalse poco profundo con el que los personajes interactuarán constantemente.
Todos los detalles de la producción, desde el vestuario –en el que se marca un fuerte contraste entre Mélisande, que lleva ropas blancas, y el resto de los personajes, que visten prendas oscuras– hasta la iluminación, siempre buscando una capa de sombra, un juego de claroscuros, persiguen amplificar la sensación de que estamos en un lugar que solo puede entenderse a través de los sueños, la poesía y una aproximación irracional. Así, mientras que en una historia realista los motivos de los personajes y los espacios en los que están deben ser claros y definidos, en esta Pelléas et Mélisande Ollé construye un entorno que por momentos es un sueño dulce o una pesadilla; la sensación de realidad es aparente, pues estamos en una ilusión onírica, y por eso no conviene fiarnos de nuestros sentidos a menos que sea para utilizarlos como generadores de metáforas. El final funciona en ese sentido: la muerte de Mélisande se puede interpretar como que ella vuelve a dormir, y vuelve a soñar, de modo que regresa al principio como si fuera una historia circular de –dicho en palabras de Nietzsche– eterno retorno.
La producción que ahora llega al Liceu se basa en la original estrenada en Dresde, pero no es exactamente la misma. Àlex Ollé ha introducido modificaciones sutiles para que, lo que ya era un trabajo redondo, ahora esté perfectamente afinado y dé pie a un número mayor de posibles interpretaciones. Lo que se mantiene es el cuidado exquisito con el que se presenta cada escena –la cueva bajo el castillo, la ventana de Mélisande, el borde del acantilado, el bosque– y ese envoltorio sutil, flotante, que intenta sugerir que estamos soñando dentro de un sueño, como en el cuento de Borges Las ruinas circulares. De todos modos, la referencia estética fundamental para Ollé ha sido el cine de autores como David Lynch –principalmente films como Cabeza borradora, Carretera perdida o Mulholland Drive–, que en sus mejores momentos consigue alterar el equilibrio entre realidad e irrealidad para desorientar al espectador y forzarle a explorar en su mundo interior para extraer las claves con las que poder interpretar la película.
Esta versión de Pelléas et Mélisande no quiere explicar nada –nunca fue lo que pretendieron Maeterlinck y Debussy–, sino transportar al público a un espacio en el que debe navegar, con la mente y con libertad, para intentar encontrar la salida que se le niega a los personajes. El mejor consejo antes de sentarse en la butaca sería, quizá, el siguiente: no intentar ver y escuchar la ópera con los sentidos, sino dejar que los ojos y el oído sean una pasarela hasta nuestro subconsciente, y que sea el nivel más profundo de nuestra psique la que genere la respuesta placentera ante la propuesta estética. Se trata de fluir, de navegar sin rumbo como en un sueño lúcido, de vivir en el mismo mundo mágico, cruel y sensual, del que no pueden escapar los personajes... excepto cuando sueñan.