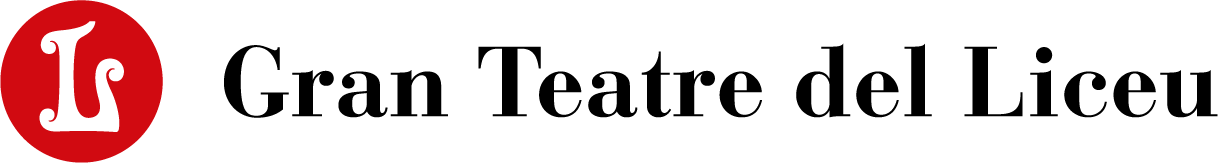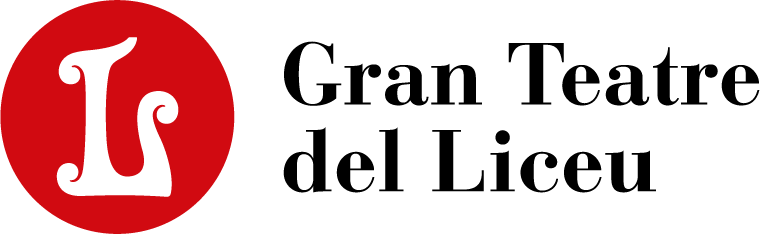Francesco Cilèa, contemporáneo de Puccini y Leoncavallo, es uno de los compositores más destacados de la ópera italiana de finales del siglo XIX y principios del XX, un continuador lógico de la belleza lírica del bel canto. Adriana Lecouvreur es su obra más destacada, un drama sobre el amor y la venganza que construyó a una de las principales heroínas escritas para soprano lírico-dramática, una actriz que hace de la vida un arte, y lleva su mundo exaltado hasta sus últimas consecuencias.
Adriana Lecouvreur se estrenó en 1902, en Milán, y desde el primer momento fue un gran triunfo para su compositor, Francesco Cilèa, uno de los componentes de lo que se ha dado en llamar la giovane scuola italiana, la generación de la que también forman parte Umberto Giordano, Giacomo Puccini y Ruggero Leoncavallo, y que muchas veces se ha identificado exclusivamente con la etapa histórica de la ópera verista. Siendo rigurosos, Adriana Lecouvreur no es una ópera verista –o realista–, porque no intenta ser, como se decía del principio de I pagliacci, de Leoncavallo, un fragmento de vida: es, por el contrario, un melodrama alambicado con un final artificioso, inspirada en una obra de teatro francesa escrita por Eugène Scribe y Ernest Legouvé, y adaptada al italiano por el libretista Arturo Colautti. Pero sí tiene algo que la ópera de este tiempo, la transición del siglo XIX al XX, supo presentar de una manera magistral: la exaltación desbordada de las pasiones humanas.

«Adriana Lecouvreur es una ópera que, en esencia, trata sobre la actuación. Y una de las primeras cosas en las que pensé fue en una maravillosa película de finales de los años 60 protagonizada por Mick Jagger, titulada Performance, que trata sobre el arte de la imaginación, el arte de la interpretación, el borrado de los límites que separan la fantasía de la realidad. Y cuando empecé a pensar en Adriana en esos términos me empezó a resultar muy apetecible, y dije que sí.»
David McVicar, sobre su producción original de Adriana Lecouvreur para la Royal Opera House

En resumen, Adriana Lecouvreur es la historia de una actriz, la protagonista de la que la obra toma su título, enamorada de un noble llamado Mauricio, conde de Sajonia. Adriana es una mujer dedicada al arte y a su perfeccionamiento –se presenta como una intermediaria entre el genio del artista y el público–, que se verá envuelta contra su voluntad en una intriga política que acabará con su vida: Mauricio, que aspira a ser el rey de Polonia, busca la ayuda de la Princesa de Bouillon, una antigua amante que aún sigue enamorada de él.
«Empañada por un argumento enrevesado y un final poco creíble, Adriana es también un prodigio musical que se corona como una de las obras maestras del lirismo italiano»
Pero cuando ésta descubre que Mauricio ha olvidado su amor, y que sólo acude a ella por interés estratégico, comenzará a trazar un plan de venganza que apuntará directamente a Adriana, a quien identifica como la nueva amante de Mauricio y, por tanto, su rival. Tras muchas intrigas repartidas entre el segundo y el tercer acto, que van dando cuenta de la feroz antipatía entre la Princesa y Adriana, en el cuarto se resuelve la tensión: Adriana recibe un ramo de violetas envenenadas; al aspirar el aroma de las flores también se intoxica, y finalmente muere en brazos de su amante.

La muerte de Adriana es un cliché utilizado ampliamente en muchas óperas de los siglos XIX y XX: el de la mujer pasional, sobrepasada por una realidad que no puede controlar, que muere sin haber conseguido el amor. Adriana es una heroína trágica de una dimensión parecida a la Mimì de La bohème, Madama Butterfly o la protagonista de La traviata, con arias tempestuosas, pero que muere de forma irreal. El final de Adriana es, seguramente, el factor desequilibrante y algo torpe que ha hecho que esta ópera, no inferior musicalmente hablando a las mayores obras de Puccini, no sea tan conocida como Tosca: es una muerte que llega sin previo aviso, sin que la escalada de tensión haya alcanzado su punto culminante. El propio Cilèa cortó algunas escenas del libreto y ahí estaría la clave: con su decisión le restó coherencia a la historia, pero a cambio consiguió una fluidez musical admirable. Adriana Lecouvreur es una joya del romanticismo tardío italiano, un drama rebosante de melodía, de pasiones a flor de piel, de orquestaciones nítidas y exultantes; uno de los últimos ejemplos de la excelencia del lenguaje clásico antes de la irrupción del modernismo musical en Europa.

En realidad, Adriana Lecouvreur es una ópera fuera de su tiempo. Cilèa, que era un compositor conservador, estaba más cerca del lenguaje del último Verdi que del Puccini de madurez, que por aquel tiempo había estrenado Tosca y preparaba Madama Buttefly. Una de las pocas concesiones estilísticas al lenguaje renovador que incluyó en su partitura fue el leit-motiv de Adriana, de vaga reminiscencia wagneriana, una breve melodía que suena cada vez que el personaje entra en escena. Pero, en lo esencial, esta es una ópera que prosigue la línea histórica del bel canto, que se regala en el efecto embriagador de la voz limpia y pura, en poner a prueba la técnica sobrenatural de las mejores cantantes del mundo. Una ópera, como decíamos, fuera de su tiempo, y a la vez una ópera eterna.