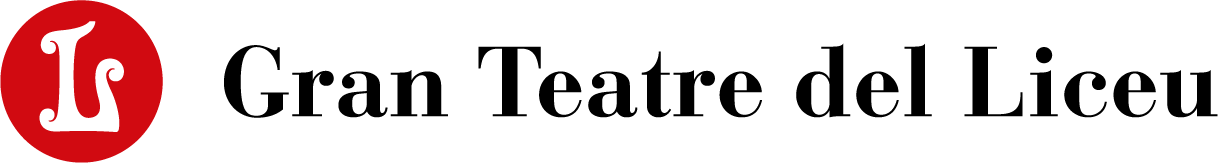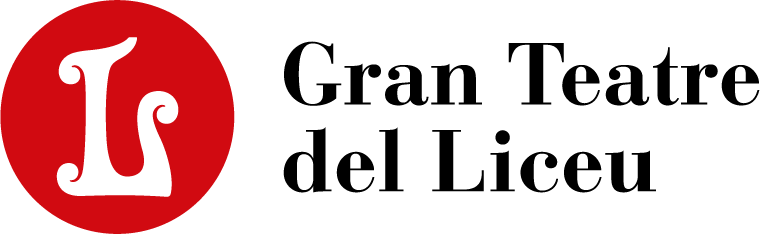La producción de Núria Espert que inauguró la primera temporada del nuevo Liceu en 1999 regresa al Teatre en una versión actualizada y revisada por Bárbara Lluch, nieta de Espert. En este montaje habrá nuevos enfoques y cambios que buscarán dar nuevas respuestas al deseo de Puccini: comprender los mecanismos de funcionamiento del amor.
En una de sus últimas cartas, escrita poco antes de morir, Puccini expresó con claridad lo que quería que fuera Turandot, un proyecto que nunca dejó de obsesionarle: “algo pomposo, enigmáticamente original y emotivo”. Para el compositor, la clave de todo no estaba únicamente en la ambientación en una China antigua y exótica, que daba pie a todo tipo de producciones majestuosas, sino en la potencia torrencial de la pasión que se desataba a lo largo de la historia, y que culminaba con algo muy parecido a un milagro: la princesa Turandot, que había jurado matar a todos los hombres que pidieran su mano si no eran capaces de responder a tres enigmas, y que acumulaba un tremendo historial de decapitaciones que haría palidecer hasta al asesino más sanguinario, finalmente vivía una imponente transformación: pasaba del hielo al fuego, y tras un beso de Calaf –el único pretendiente que había superado sus pruebas– aceptaba el poder incontenible del amor. Para Puccini, la última escena tenía que caer entre el público “como una bomba”, e imaginaba un dueto final que fuera incluso más hermoso y apasionado que el del primer acto de su Madama Butterfly.
El resto de la historia es sobradamente conocida: Puccini falleció en noviembre de 1924 sin haber podido concluir el final de la ópera, del que sólo había una treintena de páginas de apuntes y que aún no tenía un texto definitivo. Así que el problema de Turandot, desde entonces y en adelante, no ha sido el marco de desarrollo –que sea en China, que haya exotismo y misterio, son aspectos innegociables–, sino encontrar un final creíble a partir de la versión más representada de la ópera, que utiliza la versión reducida de la conclusión escrita por Franco Alfano, contemporáneo y antiguo alumno de Puccini. Cuando Núria Espert recibió el encargo de abordar Turandot, esta fue la idea que hizo girar a las demás: la preocupación de Puccini pasaba por hacer creíble lo increíble, pues Turandot era inflexible, nunca había conocido el amor, su cambio final no parecía lógico en tan poco tiempo, y sin embargo así debía ser. Y Espert encontró una solución tan original y posible como, en el fondo, polémica.
Esta producción que ahora vuelve fue la que inauguró la temporada 1999-2000 del actual Liceu, reconstruido tras el incendio de 1994. Tenía que ser Turandot porque aquella era la ópera que estaba programada cuando el Teatre fue destruido por el fuego, pero había que hacerlo con una ambición mayor, que fuera una producción que indicara un camino triunfal de retorno a la vida operística en Barcelona. La versión de Espert fue importante por dos motivos. El primero, por ofrecer una Turandot de aliento clásico, enmarcada en una escenografía monumental –esta, como Aida, es una ópera que se presta a llenar el escenario y elevarlo–, que respiraba misterio y lejanía en cada detalle. De repente, al subir el telón, el público entraba en el misterio de la Ciudad Prohibida de Pekín, el coro daba vida a un pueblo bullicioso y aterrorizado, y todos los detalles –el vestuario, los adornos de las columnas, la luz de la luna– recordaban a esas producciones colosales que llevaban el sello de directores de escena como Franco Zeffirelli. El otro aspecto importante era el final: Turandot, que tenía atributos de diosa, y que era muchas mujeres en una, eligió el amor a través de la muerte, y tras su dueto final, aceptaba que el amor era la eternidad, y la eternidad está en el más allá. Por tanto, se suicidaba. Fue una elección valiente, que no traicionaba el deseo de Puccini, pero que incluía un giro argumental que no se indicaba en el libreto.
Ahora esta Turandot regresa al Liceu, pero habrá aspectos que cambiarán. Será la producción de Núria Espert, pero revisada en profundidad por Bárbara Lluch, su nieta, en la actualidad una de las directoras de escena más demandadas en el circuito operístico y teatral europeo, y que viene de haber firmado con éxito, para el Teatro Real, la producción de una nueva ópera sobre la gran novela realista del XIX español, La regenta. En colaboración con su abuela, y de manera consensuada, Lluch ha vuelto sobre esta Turandot icónica y ha revisado en profundidad algunos aspectos para, así, ir más al fondo del sentido de la ópera y conseguir que la propuesta esté de nuevo al día y sea relevante para el público de 2023, que es en muchos aspectos muy diferente al de hace 25 años. Pero como Turandot es una ópera que gira alrededor del misterio, hay detalles importantes de esta reposición que aún no se pueden revelar.
Cuando Espert estrenó la primera función en 1999, nadie entre el público sabía cómo iba a acabar: aquel efecto sorpresa fue importante para generar un debate sobre un montaje que merecía toda la atención posible, y que ha adquirido estatus de clásico con el paso del tiempo. Así, de esta manera, los cambios que va a introducir Bárbara Lluch también deben permanecer en secreto. ¿Conservará el mismo final? ¿Cambiará? ¿Habrá una nueva explicación que justifique el cambio pasional de la princesa, derretida en su capa de hielo y convertida en una flor exultante del amanecer? Todo eso se descubrirá el día del estreno, no antes. Esta es, además, la manera perfecta de cerrar un ciclo con esta Turandot histórica del Liceu, que ha revivido durante un cuarto de siglo en el teatro y que, posiblemente, ya no regrese tras el cierre de las próximas 15 funciones. O quizá sí: si algo tiene Turandot, y esa producción en particular, es convencernos de que lo imposible siempre es posible.