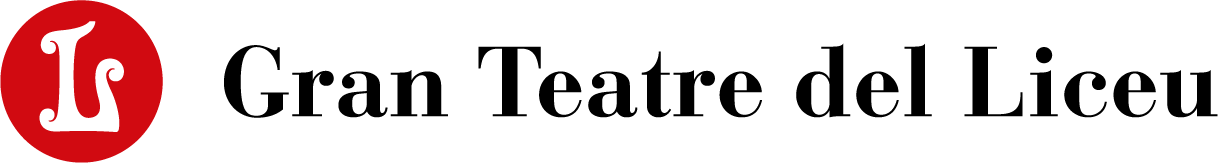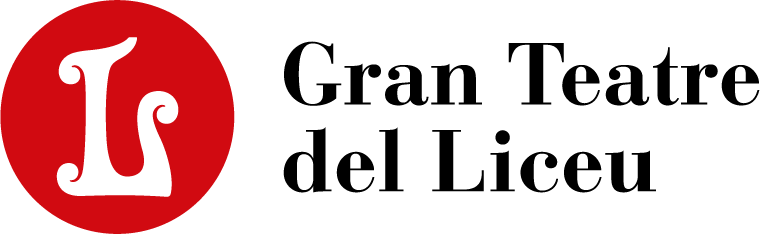A medio camino entre el drama turbulento del verismo italiano y la tradición luminosa del bel canto, Adriana Lecouvreur, estrenada en 1902, es una de las óperas italianas más ricas y prestigiosas. Inspirada en la vida –y la muerte– de una actriz francesa del siglo XVIII, es un vehículo de lucimiento para las grandes sopranos lírico-dramáticas, una pieza compacta, de gran belleza musical con arias memorables, que se envuelve en un lujo deslumbrante en la aclamada producción de época de David McVicar.
El director de escena escocés David McVicar ha cargado durante años con la imagen de enfant terrible de la ópera, y se le ha colgado con demasiada frecuencia la etiqueta de agitador con espíritu punk que busca, en sus producciones, un detalle provocador o un marco transgresor que genere una cierta sensación de incomodidad o conmoción entre el público. Es cierto que McVicar tiene producciones que juegan conscientemente con esa idea, y en las que hay inteligentes referencias a la cultura pop, un alto voltaje sexual, representaciones morbosas de la muerte, la enfermedad y el dolor, e incluso referencias explícitas a las drogas.
Pero como él ha explicado en varias ocasiones, ninguna de las decisiones que toma es caprichosa: sostiene que su deber como director de escena es ser un intermediario entre la obra y el público –ser un humilde siervo del genio, como diría Adriana Lecouvreur–, y facilitar que las historias se entiendan, que los temperamentos de los personajes se perciban con claridad, y que las óperas más antiguas, y por tanto más alejadas culturalmente del público actual, nos puedan llegar sin dificultades. Para conseguirlo, McVicar toma decisiones que pueden resultar sorprendentes o inesperadas, pero que siempre resultan eficaces: en sus manos, cualquier ópera se vuelve diáfana, nos llega sin dificultad y con una enorme cantidad de información complementaria de gran valor.

En Adriana Lecouvreur, como ya había hecho en otras dos producciones que también se han visto en el Liceu –las de Andrea Chénier y La traviata, que regresará la próxima temporada–, McVicar optó por una escenografía de época, de principios del siglo XVIII, que nos traslada al tiempo en el que sucedieron los hechos originales que inspiraron la ópera de Cilèa. En este caso no hay ningún gesto posmoderno, ni una sola concesión al estilo informalmente conocido como eurotrash: esta producción es rica en corsés y vestidos lujosos con faldas con forma de copa, pelucas empolvadas, levitas con botones brillantes y un encantador aire francés, todo diseñado por Brigitte Reiffenstuel.
«McVicar juega con la idea del teatro dentro del teatro, convirtiendo a los espectadores en testigos de una doble obra que se multiplica en escena como un juego de espejos»
La decoración de Charles Edwards nos transporta sin subterfugios a los lugares especificados en el libreto: la Comédie Française, una villa noble en las afueras de París, el salón de un palacio, un apartamento humilde. Para mostrar la acción de la ópera y ampliar su significado no hace falta más, y ésta es una buena muestra de la inteligencia escénica de McVicar, que sólo necesita ser provocador cuando hay algún obstáculo que se interpone entre la obra y el público. Si no es así, lo normal es que la obra fluya sin interferencias.

Además de todo esto, hay dos temas centrales que recorren Adriana Lecouvreur y a los que McVicar le da una importancia principal: el arte como experiencia divina, y el amor como pasión incontrolable. Su dramaturgia, pues, incide en estos aspectos de una manera tan inteligente como eficaz. Adriana Lecouvreur es la historia de una actriz enamorada y arrastrada contra su voluntad al interior de un triángulo sentimental que acaba con su vida, y el mundo del teatro está muy presente en el libreto.
«Estrenada en Londres en 2010, esta producción se ha convertido en la opción más habitual para recuperar la ópera, gracias a su claridad argumental y su elegancia visual»
McVicar sitúa el acto I en las bambalinas de la Comédie Française, pero trabaja el escenario –presidido por un busto de Molière justo en la embocadura– como si fuera un espejo: mientras la compañía se prepara para salir, también vemos sus acciones en escena, aparentemente observadas por otro público invisible que estaría al otro lado, enfrente nuestro. El acto III, que incluye un número de danza –inspirado en el mito griego del Juicio de Paris–, también es fiel al espíritu histórico, y McVicar nos permite observar un auténtico ballet de corte de los tiempos de Luis XV, con una coreografía deliciosa de Andrew George. La reconstrucción histórica de los espacios, los comportamientos y el arte del periodo barroco francés resultan, pues, realmente admirables.

Sin embargo, el aspecto más destacable de esta producción, que ya pasó por el Liceu en la temporada 2011-2012, tiene que ver con las pasiones: el amor torrencial que une a Adriana y Mauricio, y el odio que separa a Adriana y la Princesa, son las fuerzas emocionales de la ópera, y McVicar las trata con una dramaturgia clara y eficaz. Una de las decisiones de esta producción está en que se incentiva el contacto físico: los besos en escena son reales, sin precipitación, se da suficiente tiempo a los intérpretes de Adriana y Mauricio para que, mientras recuperan el aliento tras el esfuerzo de cantar, se besen y se toquen como si estuvieran dominados por una pulsión sexual irreprimible.
«McVicar amplifica la pulsión emocional de la ópera incentivando la relación física entre los cantantes, permitiendo un contacto corporal total y besos reales en escena»
A la vez, la Princesa transmite toda la vileza de quien decide asesinar a su rival a sangre fría: la relación entre ella y Adriana se construye poco a poco a partir de los celos, el desprecio, el odio y el afán de venganza, lo que le concede a la producción no sólo una estética monumental de época, delicada y hermosa, sino también un interesante aspecto psicológico
Desde su estreno en Londres en la temporada 2010-2011 de la Royal Opera House, esta producción de David McVicar se ha terminado convirtiendo en la mejor aproximación a un título apasionante porque, además de conservar su excelencia musical, también aporta una dosis generosa de glamour, de claridad argumental y tensión, todo lo que necesita esta obra sublime para elevarse a su merecida categoría de pieza magistral.