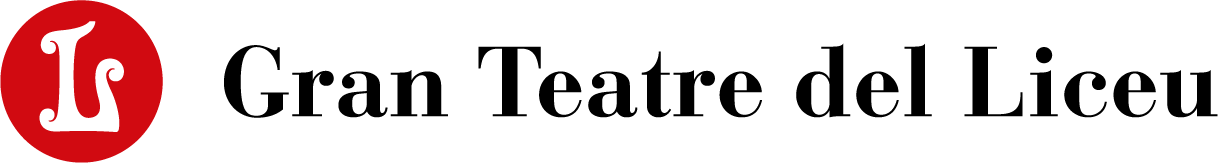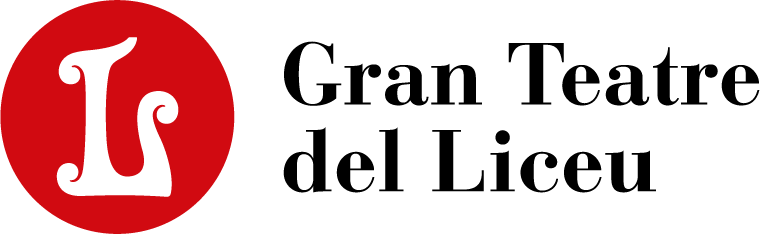Parsifal, la ópera final de Richard Wagner, trata sobre la redención y la esperanza de un nuevo comienzo tras la llegada de un héroe salvador. Aun así, detrás de esa promesa de purificación late una posible amenaza que Claus Guth sugiere en una densa producción que regresa al Liceu doce años después de su estreno.
Los acordes finales de Parsifal, en los que Wagner recuperaba el motivo de la redención y lo iluminaba con una orquestación grandiosa, siempre han sugerido un final feliz para su ópera: tras la acción del héroe, ese elegido que resuelve el conflicto gracias a su pureza de espíritu, el castillo del Grial volverá a iniciar un nuevo ciclo virtuoso y recuperará su esplendor, bañado por la gloria de una entidad superior. Pero Parsifal es, en realidad, una ópera ambigua en algunos aspectos, abierta a muchas interpretaciones, y nada hace pensar que la virtud que encarna el protagonista vaya a ser eterna. Claus Guth, uno de los directores de escena más respetados de las últimas décadas, especialista en indagar en las capas de mayor profundidad psicológica de las grandes óperas del repertorio, parte de esa idea: detrás de la llegada de un redentor, y esto es tan válido para la política como para la religión, siempre debe haber prudencia por si las cosas vuelven al principio, y que la supuesta salvación sea el comienzo de una nueva catástrofe, quizá mucho peor que la anterior.
Claus Guth transporta su versión de Parsifal a uno de los momentos más oscuros de la historia de Alemania: la derrota tras la Primera Guerra Mundial, y el humillante tratado de paz que dejó a una nación entera moralmente hundida y arruinada. El castillo de Monsalvat, donde los caballeros custodian el Grial, es aquí un hospital para soldados –que, a la vez, recuerda al sanatorio de La montaña mágica, la gran novela alemana del periodo de entreguerras, escrita por otro ferviente wagneriano como fue Thomas Mann, y la llegada del salvador puede entenderse como el deseo de prosperar, no ya de una comunidad pequeña, sino de toda la nación. La cuestión es si realmente se puede confiar en quien trae una promesa de redención. La clave está, cómo no, en el final de la ópera: Parsifal ha demostrado su capacidad sobrehumana, ha traído de vuelta la lanza para curar la herida de Amfortas y se ha ganado el don de consagrar el Grial, de modo que su poder es absoluto. ¿Qué hará con ese poder? ¿Existe todavía la tentación del mal en ese mundo purificado?
En la producción de Claus Guth hay un detalle al final que resulta esencial para comprender su reflexión sobre la autoridad en un mundo tensionado por el bien y el mal: Kundry, que no tiene una parte cantada en el tercer acto, pero sí que debe estar en el escenario, marcha al final con una maleta, hacia el exilio, cuando Parsifal es ungido como el nuevo líder del Grial. Desde las primeras interpretaciones de la ópera, Kundry siempre se ha identificado con la comunidad judía; en esta producción, su huida es el presagio de la llegada del nazismo, o el miedo a que vuelva a suceder algo parecido. Son abundantes las lecturas contemporáneas de óperas de Wagner que vinculan su obra, completada en 1882, con sucesos acontecidos más de medio siglo después de su muerte, una actividad intelectual arriesgada que puede caer en soluciones polémicas, pero no es el caso de esta producción de Guth. Aquí está logrado el equilibrio entre la intención original de la ópera con los prejuicios de Wagner –su antisemitismo está sobradamente documentado, y Kundry es un personaje tratado con crueldad en el segundo acto– y los posibles paralelismos con la historia alemana entre 1918 y 1933. En ese tiempo, sin duda, hubo desmoralización, ruina, un deseo colectivo de superación y, aunque sea anecdótico –pero útil para esta producción–, también una fascinación por los artefactos mágicos. Recordemos que Heinrich Himmler, líder de las SS y hombre de confianza de Hitler, visitó Montserrat en 1940, seducido por la idea de que la montaña fuera el Monsalvat de Wagner, el lugar en el que se custodiaba el verdadero Grial.
A la vez, esta producción de Guth plantea que el miedo a que todo vaya a peor es irracional y que sin esperanza nunca habrá salvación. Porque a la vez que deja abierta la puerta a considerar la figura carismática de Parsifal como un posible falso líder –nada lo asegura, pero es conveniente sospechar por si acaso–, también se afirma la necesidad del reencuentro entre los opuestos para encarar un futuro de esperanza. En la obra de Wagner es tan importante el distanciamiento entre Amfortas y el malvado Klingsor como lo es la misión de Parsifal. Parsifal debe reunir de nuevo la lanza y el Grial porque una disputa fratricida entre dos antiguos aliados llevó el mundo a la catástrofe; en esta producción asistimos al cisma entre las dos facciones mientras suena el preludio inicial, pero también a la reconciliación entre los enemigos para volver a construir un futuro próspero con las últimas notas del final. En definitiva, el tema central no es la redención a toda costa, sino la necesidad de intentarlo incluso en las peores situaciones, y aunque se fracase en el intento.
En Parsifal, Wagner planteó una experiencia trascendental: la ceremonia en el teatro tenía que ser tan purificadora para el público como para los personajes, aunque esa renovación fuera temporal y se volviera a caer en la maldad o el pecado. En esta producción, Claus Guth nos sitúa como espectadores privilegiados del rito, nos da a conocer todas sus luces y sus sombras, y nos da la capacidad de elegir un camino, sabiendo hacia dónde conduce cada uno de los posibles desvíos. Porque redimirse, al fin y al cabo, no depende de un héroe inesperado que arregle mágicamente los problemas, sino que es algo que debe comenzar por nosotros mismos. ¿Fe en Dios? ¿La ley del karma? ¿Buena voluntad? Sea lo que sea, es la única vía válida.