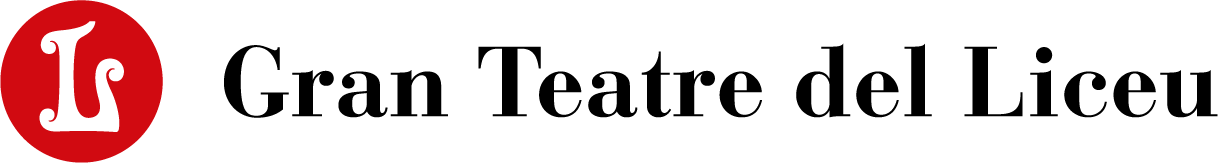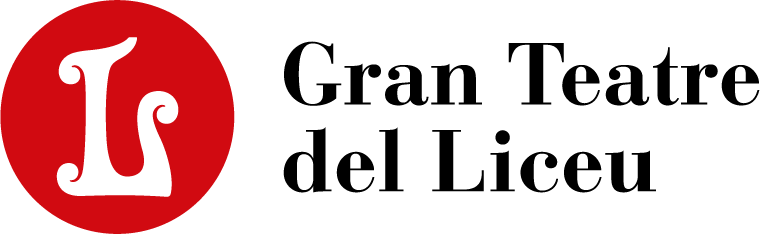Si el Eugene Onegin de Pushkin es un caleidoscopio pequeño pero de combinaciones inacabables, Chaikovski, para poder «operizarlo», solo obtiene las cristalizaciones que le interesan.
Aquí podemos conocer la ópera antes que la novela. En Rusia, Eugene Onegin no supone ningún tipo de debate dinástico entre huevos y gallinas: todo el mundo sabe que primero fue la novela en verso de Aleksandr Pushkin (1833) y que después vino la ópera de Chaikovski (1879). Y, mientras reconocen la novela de Pushkin como un texto central de la literatura rusa (la minoría literata, además, la considerará fundacional y se sabrá pasajes y pasajes de memoria), la ópera queda en una posición más comprometida. Es probable que el público general, cuando se le pregunta, escoja antes Pikovaia Dama (La dama de picas); los melómanos convencidos se inclinarán por las grandes óperas de Mussorgski; los estudiosos de la novela, si encima son un poco sordos a las convenciones operísticas (como el mismo Vladimir Nabokov), querrán ver en el Onegin de Chaikovski un disparate sin pies ni cabeza.
Es cierto que algunos episodios de la ópera son algo desconcertantes, y quién sabe si la culpa la tiene, paradójicamente, el hecho de no haberse separado más de las palabras de Pushkin y querer aprovechar tantos versos como fuera posible. En el cuarteto de la primera escena, justo cuando Lenski y Onegin han llegado a casa de las Larin, empieza un batiburrillo de frases de la novela bastante insensato: Olga, la hermana mayor, se preocupa por lo que dirán los vecinos (aunque todavía no ha pasado nada); Tatiana ya se declara locamente enamorada; Onegin insulta a Olga delante de Lenski, su prometido, comparándola con la «luna estúpida» que brilla en el cielo (aunque, a diferencia de lo que sucede en el original, aquí es de día); Lenski se lo toma bastante bien y se limita a citar un pasaje de la novela que habla de la diferencia entre los caracteres. Aunque la ópera en general ya suele tener estas incongruencias sincrónicas, la excesiva fidelidad a la letra del original lleva el Onegin de Chaikovski a los límites del teatro del absurdo más de una vez, con recortes y collages de citas incompatibles. No es menos chocante el momento casi inmediato, cuando Onegin, a solas con la inocente Tatiana, le confiesa que acaba de descubrir que de su tío moribundo solo quiere el dinero (y cita el principio de la novela, con la diferencia de que allí solo se lo decía a sí mismo).
La proximidad, tan a ras de palabra, del libreto con los versos de Pushkin causa, aparte de más de una extravagancia dramatúrgica, una cierta dependencia de la ópera respecto a la obra original. Algunas réplicas y actitudes de los personajes pueden entenderse solo teniendo la información que nos da la novela. Al principio, en medio de aquel cuarteto prodigioso de mujeres, la madre de las hermanas Larin empieza a exclamar: "«Ay, Grandison! ¡Ay, Richardson! », y a recordar a una tal prima Alina sin que nada venga mucho a cuento. La novela nos aclara que, cuando era joven, la vieja Larina había tenido la cabeza llena de requiebros, pajaritos y héroes de novela inglesa, una fantasía que acabó brutalmente cuando la casaron contra su voluntad. Aquí queda muy raro que ella misma cuente tan tranquila y en primera persona (y que no lo haga un narrador, como Pushkin) cómo perdió, a la vez, la inocencia y las ilusiones. La puesta en escena de Dmitri Tcherniakov en el Teatro Bolshói (2006), ahora ya clásica, lo solucionaba convirtiendo la casa de las Larin en un antro de malicia y banalidad, donde solo queda pisar, y con ensañamiento, las antiguas fantasías que hacían vivir. Es una decisión escénica brillante, pero la música nos lleva a otro lugar: en ella suena la nostalgia. Porque en el Eugene Onegin de Chaikovski (de un modo quizás solo igualado en sus mejores obras de cámara) adivinamos motivos, gestos, latidos de aquella nostalgia tenaz que en ruso se llama toskà: una mezcla de añoranza, tristeza invencible y deseo que es difícil traducir en una sola palabra en otra lengua, pero que intuimos, en languideces de la cuerda o suspiros del oboe, traducida en música.
Respecto al Onegin de Pushkin, una de las añadiduras más sorprendentes la encontramos en la escena del coro de campesinos del primer acto. Además de la influencia que tuvieran los cambios de sensibilidad artística y social (la desconexión entre las élites urbanas y la inmensa masa rural se había vuelto cada vez más insostenible), la ópera rusa del siglo XIX utiliza los coros de estilo popular como una fuente estimulante de ideas musicales, si no como una especie de limpieza de conciencia. Si Pushkin se limitaba a presentar cuatro pinceladas de la vida del pueblo (con una fascinación auténtica pero excusándose en seguida por ello, con el temor de aburrir a su público aristócrata), Chaikovski juega maravillosamente a disfrazarse de tradicional. Pero en un caso Pushkin sí ofrece la recreación de un canto campesino: la de las chicas que cogen bayas en el jardín, en la tercera escena. Es uno de los momentos más bellos de la novela, que Pushkin parece marcar expresamente con un cambio brusco del ritmo del verso. Tatiana ha enviado la carta de amor a Onegin y, cuando lo ve llegar, dispuesto a explicarse, huye al jardín; allí unas chicas del servicio cogen frutos de arbusto y cantan una canción llena de referencias veladas a una sexualidad popular más libre que la de los dueños. Tchaikovsky da a este episodio un tono particularmente pushkiniano. No opta por una imitación imposible del campo, sino por el idilio puro: antes de que haga aparecer las angustias de Tatiana, nos lleva un rato al paisaje mítico de la pastoral, feliz como lo soñaron los poetas. Al final de la escena, después del sermón devastador de Onegin, la canción reaparece como un recuerdo de plenitud inalcanzable.
Encontramos excusas para maravillarnos esparcidas por toda la ópera, a menudo medio ocultas. Con justicia el aria de la carta de Tatiana se habrá convertido en el corte más célebre; al fin y al cabo, la carta de Tatiana también es el fragmento más querido y memorizado de la novela y cuesta imaginar una plasmación musical más lograda. Además de este gran hit central, los descubrimientos no se acaban. Aquel clarinete bajo que acompaña la primera intervención de Onegin con Tatiana, un retrato melódico del personaje: seguro, vanidoso, seductor, alguien que se cree de vuelta de todo. Los dos temas principales de la niñera Filipievna: uno, cuando habla de cosas antiguas, con una melodía noble, sencilla, que hace soñar; el otro, torpe, cuando se da cuenta de que le falla la memoria, con las cuerdas pesadas sonando como una ancianita que arrastra los pies. Los entusiasmos y los lamentos de Lenski, que quizás gracias al exceso de patetismo se convierte en un personaje más vivo y comprensible en la ópera que en la novela. El encanto provinciano de la fiesta del santo de Tatiana, con los cuplés ridículos de monsieur Triquet contrastando con el infierno íntimo de Lenski. El brillibrilli desbocado de los bailes de San Petersburgo. La gracia con la que se resuelve la última escena de la novela, abrupta y difícil, en un dúo operístico perfectamente funcional.
Solo podíamos llegar a esta constatación de andar por casa: tenemos dos mundos diferentes y dos obras autónomas. Si el Eugene Onegin de Pushkin es un caleidoscopio pequeño pero de combinaciones inacabables, Chaikovski, para poder «operizarlo», solo obtiene las cristalizaciones que le interesan. Como en cualquier adaptación, se desentiende de todas las capas del original que no le sirven o no encajan, empezando por la distancia irónica que impregna la novela de principio a fin. Leyendo la ópera desde la novela, quizás echemos en falta el humor y el realismo; escuchando la novela desde la ópera, nos cautivará la profundidad elegíaca que ha teñido los versos. No en vano Chaikovski las llamaba escenas líricas: del material heterogéneo de Pushkin, decidió extraer la línea con más fundamento sentimental, la del deseo, el sueño y el pesar. El resultado de esta deliciosa manipulación de Pushkin (exageremos, ¿por qué no? Chaikovski era exagerado) es una de las obras más bellas del repertorio ruso. Una ópera extraña como la novela, con un protagonista incierto, unos amores que no se encuentran, un muerto a media obra, casi accidental, y un finale acabado en punta; una ópera sobre las ilusiones dañadas, atravesada por una gran nostalgia y un gran anhelo.
Arnau Barios Gené
Filólogo y traductor