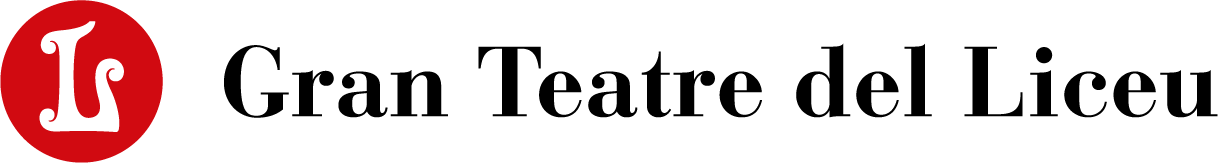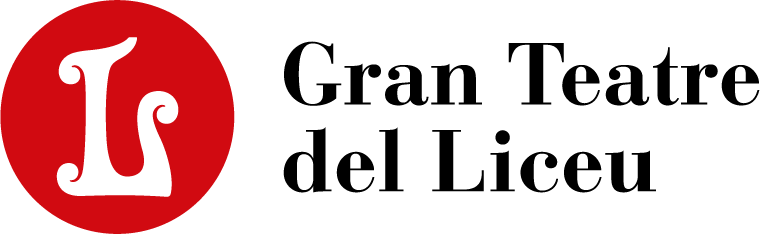Años atrás, cuando a David McVicar aún se le consideraba el enfant terrible de la ópera europea, el director de escena escocés hizo una declaración que para mucha gente sonó a herejía. «Odio La traviata», dijo, y hubo quien lo entendió como un deseo de darse publicidad a través de la polémica, mostrando desprecio hacia la gran obra de Verdi, puntal del género en su más alto nivel emocional, la preferida de una parte significativa del público. Hubo polémica, sin duda, y más aún cuando David McVicar anunció que haría su propia producción de La traviata. ¿Por qué razón? ¿Qué sentido tiene abordar un proyecto con una ópera que detestas?
En realidad, las palabras de McVicar tenían que interpretarse de una manera menos prosaica. No es La traviata –es decir, la obra en sí, el libreto, la partitura, la historia– lo que le disgustaba, sino lo que durante décadas muchos otros directores de escena han entendido que era La traviata, algo así como un melodrama sentimental, entre rosa y cursi, con abundancia de ramos de flores, vestidos espectaculares, gestos de afectación artificiosos, todo al servicio de una interpretación de la historia como una exaltación del amor romántico, que es el análisis superficial que haría, por ejemplo, la protagonista neófita de la película Pretty woman cuando acude al teatro a escuchar la ópera y dice aquello de «por poco me meo de gusto en las bragas» (sic). Y aunque el tema central de La traviata es el amor –la culminación de la existencia es amar y ser amado, he ahí la salvación–, su trasfondo es más oscuro, el posible glamur está siempre pisoteado por la fea realidad, y finalmente la muerte demuestra ser más poderosa que el afecto. La vida, en definitiva, es dura.
Para David McVicar, el reto de enfrentarse a La traviata consistía en conseguir pasar del rosa al negro, del estilo galante al realismo sucio que, inicialmente, estaba en el ánimo de Verdi cuando propuso hacer una ópera actual sobre el París de su tiempo. Violetta no es una damisela en apuros, sino una cortesana que sólo recibe el favor social en su salón privado, donde la moral se invierte y es posible el sexo clandestino, el juego y el alcohol. Fuera de ese ámbito, es una proscrita cuyos actos no resisten el juicio severo de la moral burguesa, tan cargada de hipocresía.
Por eso en la producción de McVicar, lo que domina es un tono negro que quiere subrayar la sordidez del entorno de la historia y su funesto destino: no hay lujos en la casa de Violetta, nadie es verdaderamente su amigo, las velas iluminan pobremente los rincones en los que se refugia el vicio. Es, como todas las suyas, una producción elegante, cuidadosa en los detalles, repleta de lecturas ambiguas, donde laten con furia las dos pulsiones humanas que pueden ser más poderosas que el amor: el sexo (eros) y la muerte (tánatos), fuerzas necesarias para que La traviata se despoje de sus habituales adornos galantes y muestre ese lado oscuro –propenso, pues, a crear una incomodidad subyacente–, y que aunque siempre ha estado ahí, muchos directores de escena han evitado que se perciba de manera tan trasparente.