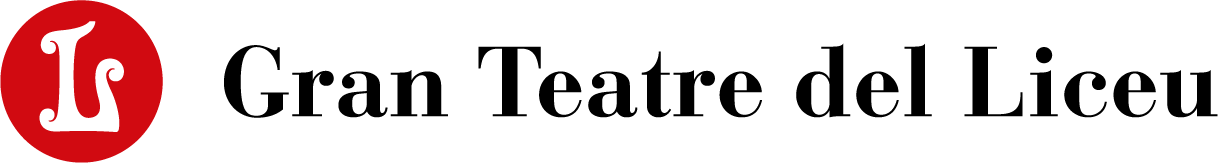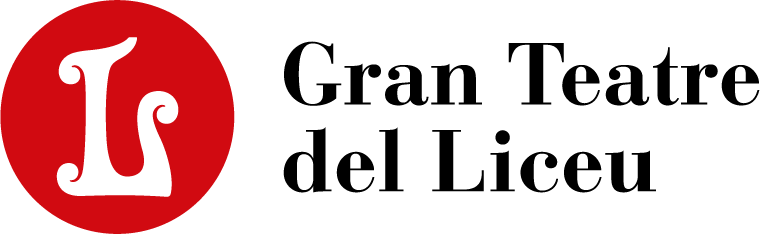Ópera, poder y política. Se trata de una trinidad inseparable porque, de todas las formas musicales, la ópera ha sido y es la que mejor explica los cambios políticos y sociales, la que mejor refleja las ideas de cada momento histórico que han equilibrado o desequilibrado el poder, ya sea el absolutismo, la Ilustración, las revoluciones burguesas, el nacionalismo o el totalitarismo. No solo tiene la virtud de reflejar, también tiene la capacidad de incitar al cambio y denunciar abusos y corrupciones. Pero, ¡ay! Si a este triángulo le sumamos el amor, el resultado irá por el mal camino, como muestran George Benjamin y Martin Crimp en Lessons in Love and Violence, que bien podría titularse Lessons in Politics.
Con el poder absoluto, la ópera ha sido un vehículo de propaganda y glorificación del gobernante de turno (quien paga, manda). La favola d’Orfeo, de Claudio Monteverdi, abría el camino en 1607. Compuesta para la corte de Mantua, añadía un gran prestigio al esplendor que ya caracterizaba la dinastía ducal de los Gonzaga. En Francia, las tragédies lyriques de Jean-Baptiste Lully servían para cantar las excelencias de un rey, Luis XIV, que se comparaba nada menos que con el sol. Y lo mismo hacía Jean-Philippe Rameau para alabar las glorias de otro rey, Luis XV, bastante más necesitado de propaganda que su antecesor.
Pero la cosa cambia cuando la ópera abandona la corte para convertirse en un negocio. Esto empezó en Venecia, donde encontramos de nuevo a Monteverdi. Allí estrenó L’incoronazione di Poppea, la primera ópera sobre un hecho histórico real en la que retrata crudamente las intrigas políticas que sirven a una ambición de poder desmedida, la de la amante de Nerón, que no cesa hasta ser coronada emperatriz.
Los ingleses, con su espíritu pragmático y mercantil, encontraron en la ópera el vehículo idóneo para promocionar su dominio imperial cuando la competencia española estaba en declive. En 1691, en un teatro comercial de Londres, Henry Purcell estrenaba King Arthur, una semiópera sobre el legendario rey, la cual, sin embargo, hacía referencia a hechos muy posteriores para alabar la unión de ingleses y sajones tras la llegada de Guillermo de Orange. También proclamaba una fe común y celebraba los beneficios del comercio. Dice Tim Blanning[i] que King Arthur fue una contribución importante al mito fundacional en que se apuntalaba el nacionalismo inglés y británico, demostrando que la religión, la prosperidad y la libertad tenían raíces de más de mil años.
Esta obra obtuvo un gran éxito, el cual, sin embargo, fue superado en todos los sentidos (excepto en el musical) por King Alfred, de Thomas Arne (1740). Esta se iniciaba con las victorias de aquel rey sajón del siglo ix sobre los vikingos para acabar proclamando el dominio marítimo británico con el célebre Rule Britannia y la superioridad de los isleños sobre el resto del mundo, que era el europeo.
En el reprobado continente, las tiranías tenían los días contados gracias a los principios de la Ilustración, que proclamaban la separación de poderes, la secularización y el contrato social. La defensa de la libertad y la igualdad fueron el origen de grandes cambios sociales y políticos. Wolfgang Amadeus Mozart reflejó los primeros en Le nozze di Figaro (1786), y los segundos en Lucio Silla (1772) y La clemenza di Tito (1791). Pero la gran ópera ilustrada es Fidelio (1814), la única de Ludwig van Beethoven, en la que el compositor denuncia la tiranía, sus crímenes y corrupción, y clama a favor de la libertad y del buen gobierno.
El siglo xix es el siglo del Romanticismo y de una de sus derivadas, el nacionalismo, que encontró en la popularidad de la ópera un conducto para expresarse y contribuir a crear una identidad colectiva. La muette de Portici, de Daniel-François Auber, fue la primera grand opéra francesa, pero no se la recuerda por eso. Cuando se representó en La Monnaie de Bruselas en 1830 en honor a Guillermo I de los Países Bajos, los espectadores, exaltados al ver en el escenario la revuelta de los napolitanos contra la dominación española, salieron a la calle y acabaron causando disturbios, que dieron el impulso necesario al levantamiento de los flamencos y los valones contra los holandeses, y a la creación de Bélgica.
El gran escaparate de esa idea que recorría una Europa en construcción fue, sin embargo, la ópera en Italia y Alemania, estados que no se unificaron hasta 1861 y 1871, respectivamente. Giuseppe Verdi y Richard Wagner, ambos nacidos en 1813, fueron partícipes, cada uno a su manera, de la lucha política. Al alemán, la participación en 1849 en la revolución de Dresde le costó el exilio. El italiano fue un ferviente impulsor del Risorgimento, el movimiento cultural, político y social que hizo realidad la unificación que las armas completaron.
Wagner, con un pensamiento político más bien complicado y poliédrico, hecho de muchos inputs diferentes como el anarquismo, el nacionalismo o el antisemitismo, hace una defensa de la superioridad del arte alemán, el cual pone en boca de Hans Sachs en su proclama al final de Die Meistersinger von Nürnberg. En Parsifal presenta la pureza de una comunidad que se ha salvado de la decadencia gracias a un redentor. Sin olvidar la temprana Rienzi, la historia de un tribuno romano al que hoy en día llamaríamos populista.
El pensamiento de Verdi es más proclive a tener los pies en el suelo, no se deleita en complejas construcciones filosóficas como hace Wagner, aunque también es consciente del poder transformador que tiene la ópera, que permite contar la historia de un pueblo oprimido e inflamar el corazón de los espectadores.
Sin embargo, antes que él, Vincenzo Bellini ya había mostrado a un pueblo en Norma, el de la Galia, esclavizado por los invasores romanos, y ponía en boca de la sacerdotisa druida que debían liberarse de los ocupantes al grito de “¡Guerra! ¡Guerra!”. No hacía falta ser muy avispado para identificar los opresores con los austriacos que dominaban Lombardía, con la tiara papal de los Estados Pontificios que señoreaba la Italia central o con los Borbones, reyes de Sicilia y Nápoles.
Verdi presentó a más de un pueblo que se lamentaba de su triste condición de subyugado en sus primeras óperas, ya fueran los hijos de Israel cautivos de los babilónicos en Nabucco, o los escoceses empobrecidos y sometidos a la voluntad de un tirano sanguinario en Macbeth. En el primero, el coro Va pensiero, sull'ali dorate convierte aquel pensiero, el pensamiento, en la gran metáfora de la unidad de Italia. Pero, aunque aquella patria si bella aún estuviera perduta, no había que desfallecer, porque Verdi también invirtió su ingenio musical en mostrar la fortaleza de un pueblo victorioso sobre sus poderosos enemigos. Lo hizo, por ejemplo, en I lombardi a la prima crociata o en La Bataglia di Legnano, que narra un episodio destacado de la historia de Italia, cuando las ciudades reunidas en la Liga Lombarda derrotaron al emperador alemán Federico I Barbarroja en 1176.
Más allá de la búsqueda de una identidad nacional, de la liberación de un pueblo o de la construcción de un nuevo estado, hay otro aspecto que desarrollan esos dos grandes compositores: la relación conflictiva y corrosiva entre poder y amor, a la que dedican unas páginas. Wagner elabora todo un tratado sobre ello en Der Ring des Nibelungen, donde enseña claramente el carácter autodestructivo de los hombres obsesionados por el poder dispuestos a renunciar al amor. Alberich, el enano nibelungo, reniega del amor para obtener el dominio que le dará el oro del Rin. Y Wotan, el padre de los dioses, además de hacerse la ley a su medida y usar todo tipo de triquiñuelas para conseguir el precioso oro, sacrifica el amor correspondido de la hija Brünnhilde y se dispone a inmolarla por haber desafiado su poder.
Hay puntos en común entre el Wotan wagneriano y el Felipe II del Don Carlo verdiano, como señala Mitchell Cohen[ii], aunque su destino sea diferente. El dios germánico pierde a un hijo, una hija y toda la construcción que ha levantado para tener el poder sobre el mundo que acaba en llamas. El rey de la casa de Austria que reina sobre el mayor imperio del mundo, ese tan extenso en el que nunca se ponía el sol, también pierde a su hijo, Carlos, y, sobre todo, por el amor de su mujer, Isabel de Valois. Consternado, pronuncia esas desgarradoras palabras: “Ella giammai m’amò”, ella nunca me quiso. Y también es derrotado, porque, pese a ser poderoso, otro que lo es más que él lo tiene atrapado, el Gran Inquisidor.
Si en Wagner el poder prescinde voluntariamente del amor y en Verdi el poder pierde el amor, en Benjamin es el amor el que dicta la renuncia al poder. El compositor y el libretista han recurrido a la historia de un rey inglés, Eduardo II (1284-1327), que no quiso renunciar a su amor por el cortesano Piers Gaveston, provocando, así, una serie de violencias, para contarnos un cuento sobre las relaciones peligrosas que se establecen entre poder, amor y sexo.
Que la ópera es un artefacto cargado de política lo demuestra la existencia de la censura (Verdi la sufrió repetidamente), pero en la primera mitad del siglo xx los totalitarismos extremaron su uso. Los nazis, calificando de “música degenerada” las obras de compositores como Franz Schreker, Erick Wolfgang Korngold, Alexander von Zemlinsky o Paul Hindemith. Los soviéticos, incluso con la intervención personal de Josif Stalin, como ocurrió con Lady Macbeth de Msensk, de Dmitri Shostakóvich.
Lo que no deja de ser curioso es ver cómo una música que nació en los siglos xviii y xix con una evidente voluntad política estrechamente vinculada a su momento tiene hoy todavía una carga aplicable a la actualidad. Rule Britannia!, por ejemplo, ha llegado hasta nuestros días como la manifestación del nacionalismo inglés más ramplón. ¿Cómo no iba a convertirse en el himno del Brexit cuando uno de los versos dice que las tiranías (del continente) nunca humillarán a Britania mientras el estribillo va repitiendo: “Gobierna, Britania, gobierna los mares; los britanos jamás serán esclavos”? Y no hace falta decir que, casi 160 años después de la unificación, Va pensiero sigue uniendo y emocionando a los italianos, que se lo saben de memoria, convirtiéndolo en el himno no oficial y en un instrumento para reivindicar, por ejemplo, las artes, como hizo Riccardo Muti.
Habrán pasado los años, pero hay cosas que nunca cambian. Este, con amor o sin él, es el poder de la ópera.