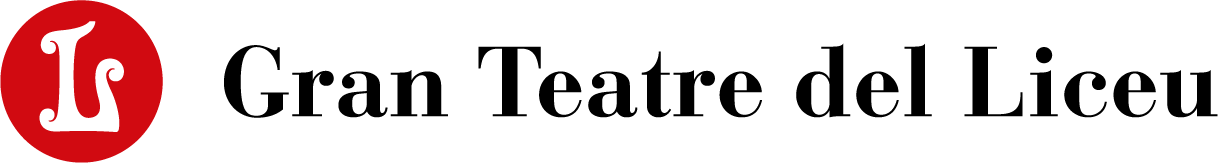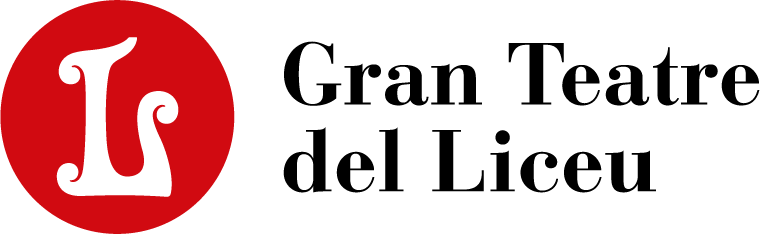La segunda mitad del siglo XX fue la de la posmodernidad. Para el principio de esta centuria ya veremos cómo nos definen. Frente al dogma estético que impuso la modernidad, aquella corriente más que antagónica, de síntesis, relaja las formas, promueve y defiende una pluralidad de opciones, la hibridación de las propuestas y los géneros. En este sentido diluye la norma y mezcla. El drama, la comedia, el suspense con la alta filosofía, el arte, la literatura que viene de los hijos del Ulises de Joyce y los musicales o los tebeos. No se atiene a reglas ni a cánones, los rompe, los revisa, los reinventa para que de esa fractura surjan con libertad nuevas maneras de expresión. El pop es su máximo exponente porque se dirige a las masas. En el cine y la música popular encontró su punto de conexión, su plaza más efectiva para desarrollar el gusto, la mentalidad, el cauce emocional de generaciones en una época que llega con resquicios, de alguna forma, hasta el presente.
Pues de todo esto, sin saberlo, de manera práctica y resolutiva fueron precursores Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo Da Ponte. Su asociación, su alianza ha pasado a la historia. La música del primero multiplicó su impacto gracias a los textos que el poeta adaptó para Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. Son tres óperas que surgen de una voluntad y un impulso creativo para lo que hoy tenemos un calificativo que entonces no existía: posmoderno.
Una alusión de Da Ponte en sus Memorias –publicadas en castellano por Siruela– nos lo prueba. Cuenta el autor que de todos los músicos que andaban por la corte de José II en Viena en la década de los ochenta del siglo XVIII, solo dos le interesaban: Giovanni Battista Martini y Mozart. El primero era el favorito del emperador y, además, había examinado al otro para ingresar en la academia filarmónica. No existía la más mínima rivalidad entre ambos. Mozart le agradeció siempre su apoyo y Martini captó de inmediato el enérgico y milagroso talento que demostraba el joven prodigio.
Da Ponte había conocido al compositor por medio del barón Wetzlar. Este le había hablado de sus aptitudes superdotadas, de que sería capaz, a su juicio, de alcanzar cotas nunca antes logradas, pero que las intrigas en la corte habían frenado hasta el momento. El autor no lo dudó. Confiaba en el criterio de Wetzlar y propuso a Mozart que colaborasen juntos. Da Ponte se puso a pensar opciones, pero la primera propuesta vino por parte del músico. Y este se la presentó de un modo insólito. No solo para el escritor, entonces. También lo es ahora, desde nuestra perspectiva, para quienes vivimos en el siglo XXI.
Se había estrenado en 1784 Las bodas de Fígaro, una comedia de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, que retaba las convenciones y anticipaba ya el clima que dio lugar a la Revolución Francesa como una diana contra la nobleza. De hecho, Beaumarchais fue encarcelado tras sus primeras representaciones en París. Con esa fama, el emperador José, de hecho, había prohibido a una compañía alemana programarla en Viena. Estaba, a juicio del monarca y como recoge Da Ponte, «demasiado libremente escrita para un público decente».
Pero Mozart se empeñó en convertirla en ópera y creyó encontrar la clave. Fue lo que convenció sin asomo de dudas a Da Ponte de que se encontraba no solo ante un talento musical nunca antes conocido, sino ante un artista genial del teatro y la dramaturgia. Osado, audaz, desafiante y con un extraño sentido práctico. Cuando Mozart le vino con la propuesta, el poeta se extrañó. Pero al formulársela de la siguiente manera, entendió la verdadera dimensión del talento con el que a partir de ese momento comenzó a colaborar. Todos conocían la censura que la obra de Beaumarchais había sufrido. Pero Mozart encontró la clave para hacérsela tragar al público.
«Me preguntó me sería fácil reducir a drama la comedia de Beaumarchais».
Es lo que relata Da Ponte en sus Memorias. Y acto seguido, confiesa, «me gustó bastante la propuesta y le prometí hacerla». Pero conviene detenerse en la cuestión. Se trata de una iniciativa tan brillante como avanzada. Demuestra la capacidad de anticiparse no solo a una prohibición y sacar adelante una creación por motivos éticos, es también toda una revolución en el campo de la estética: un vuelco, por tanto, de la forma y del fondo.
Lo que asombra de aquel encuentro es el lenguaje, también. El término que Da Ponte enfatiza: no habla de cambiar, ni de adaptar o probar. Dice: reducir. ¡Reducir! Por un lado, eso da idea de cuál era el género rey en la época. La comedia destacaba sobre el drama. Pero también denota una estratagema, una voluntad de saltarse así lo que más inquietaba, la chanza; la risa era algo que se tomaba muy en serio. Mientras que el lloro no pasaba a mayores.
Mozart no solo demostraba así que su talento había venido a encaminar la historia de la música a su gusto, también el modo de expresión de todo el arte como una palanca que removiera conciencias. Su mentalidad anticipaba en su carácter volteriano una nueva concepción futura. Suponía el cierre radical del pasado. Creo que Da Ponte lo entendió así y por eso ni se lo pensó. Siguió el reto que el músico le planteaba casi de manera fanática. Lo hizo sin dudar, pese a ser consciente de las dificultades que aquello entrañaba.
Para empezar, convencer al emperador. Su posición en la corte era de privilegio. Sufrió envidias e intrigas por ello. José II confiaba en él y le permitía cosas que de otros ni consideraba. El barón Weztlar también estuvo al tanto de la propuesta y les ofreció financiarla para que fuera representada en Londres o en Francia dado el veto que la obra tenía en Viena. Pero Da Ponte se empeñó en sacarla adelante allí, en la capital de la corte. Confiaba en convencer al emperador. Y lo logró. A la primera...
Cuando lo visitó para contarle sus intenciones, José le advirtió de que se lo había prohibido expresamente a aquella compañía alemana. «Sí», dijo Da Ponte. «Pero al componer un drama para música y no una comedia he tenido que omitir muchas escenas, lo que podía ofender a la delicadeza y la decencia de un espectáculo presidido por vuestra soberana majestad. Y en cuanto a la música, además, por lo que puedo juzgar, paréceme de maravillosa belleza». El emperador accedió, nos cuenta el autor: «Bien, siendo así, me fio de tu gusto en cuanto a la música y en tu prudencia en cuanto a la moral atañe. Haz que le den la partitura al copista».
Con esa orden, José II propició alas a lo que es un tándem creativo fundamental para la nueva moral que entonces surgía y que hoy continúa en muchos aspectos vigente. Un tiempo en el que las libertades y el dolor, la aspiración a la felicidad y los placeres, solo mermados por la devastación emocional que el mismo libre albedrío puede comportar, gobiernan las conductas frente a las imposiciones ajenas a la esfera privada. Así es como ambos emprenden no solo un mero divertimento, sino una invitación a romper las convenciones, la moral, los comportamientos. Y todo ello en seis semanas. El tiempo que ambos tardaron en componer la ópera.
Fue un éxito pese a que se estrenó con los cuchillos abiertos de los envidiosos y de todos aquellos que solo esperaban de ella el cataclismo. Entre los músicos hubo comentarios despectivos: algunos versos bonitos y algunas lindas arias, decían algunos. Pero lo que contaba era la opinión del emperador. «La consideró cosa sublime», recuerda Da Ponte. Y del público, que la disfrutó.
Tocaba por tanto, buscar la segunda. Da Ponte, quizás por superstición, no quiso alejarse de Sevilla. Le tocó en esta ocasión elegir el texto a él porque Mozart así lo quiso. Tampoco renunció a proseguir por la mezcla de géneros porque, como todo el mundo conoce, Don Giovanni, basado en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, pese a presentarse con cierta ligereza de comedia, no es otra cosa que una tragedia.
Pero el autor del libreto quiso en esa ocasión aprovechar ese nuevo estatus de indiscutible que le había dado en gran parte su primera colaboración con Mozart. Era ambicioso, Da Ponte. Codicioso, vividor y, sin duda, algo fantasma. Sus memorias están escritas a la forma de su amigo Casanova, con algo más de floritura, la misma actitud fanfarrona, una prosa que engancha y da cuenta de un fascinante cosmopolitismo. Es, a la vez, un libro de viajes, un manual de intrigas además de una jugosa y desprejuiciada confesión sentimental.
El capítulo en que cuenta la elaboración de Don Giovanni es todo un ejemplo de lo que comentamos. Quiso Da Ponte en esa ocasión escribir tres óperas a la vez. Una para Mozart y otras dos para Martini y Salieri. Le comentó su intención al emperador: «No lo lograrás», le dijo. Pero en su ánimo estaba sumirse como de una manera narcotizante en un cóctel endiablado de géneros. Aparte del título mozartiano, eligió El árbol de Diana para Martini y Axur, rey de Ormuz para el tercero.
Su decisión demuestra a las claras las intenciones de experimentación que guiaban a Da Ponte. «Escribiré de noche para Mozart y me figuraré leer el “Infierno” de Dante. Por la mañana, para Martini y me parecerá estudiar a Petrarca. La tarde la dedicaré a Salieri, que será mi Tasso», le comentó abiertamente al emperador. Lo que le ocultó fue el método, para el que emplearía doce horas seguidas en su escritorio junto a una botellita de Tokay a la derecha, el tintero en el centro y una caja de tabaco de Sevilla a la izquierda. Al lado, en una habitación contigua, confiesa, una hermosa jovencita de dieciséis años, «a la que yo hubiera querido amar sólo con filial cariño, aunque...». Los puntos suspensivos son suyos.
De las tres óperas, la que ha sobrevivido en el tiempo es Don Giovanni. Aunque en un principio costó que entrara en Viena pese al éxito que obtuvo en Praga en su estreno. Las gentes de Bohemia, los checos, comenta Da Ponte, fueron el público que captó siempre a la primera sus propuestas. De Don Giovanni, el emperador dijo que aunque la ópera le parecía casi más bella que Fígaro, no la veía manjar para los vieneses. Cuando supo esto, Mozart replicó sin inmutarse tal como comenta el libretista: «Démosles tiempo para masticarlo».
Para la tercera quisieron ir más allá. En las Metamorfosis de Ovidio, Da Ponte halló la inspiración para crearla con el título de Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti. Pero esta vez el éxito no llegó. La muerte de José II obligó a un luto que afectó a su estreno en Viena en 1790. Solo cinco representaciones pudieron hacerse sin generar apenas entusiasmo. Incluso sufrió su propio purgatorio a lo largo del siglo XIX y principios del XX. No se estrenó en el Metropolitan de Nueva York hasta 1922. Muchos la consideraron inmoral. Hoy, en pleno apogeo y ahora ocaso ya del posmodernismo –un movimiento que puede experimentar esas tres vertientes a la vez: el alza, la ebullición y el declive– se entiende perfectamente.