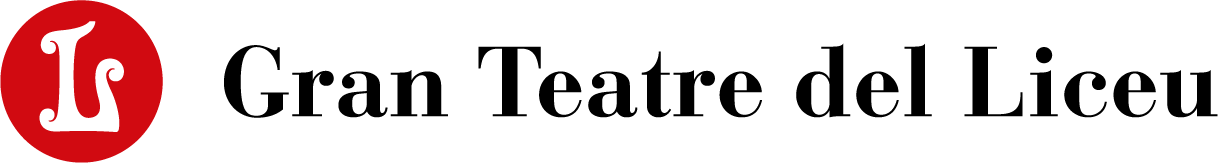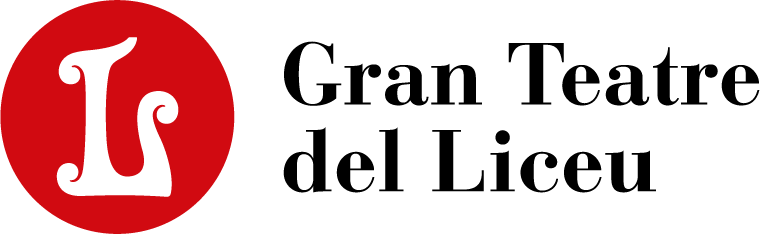David McVicar planteó su producción de 'La traviata', estrenada en Glasgow en 2008, como una revuelta contra la tradición: después de muchas décadas de versiones lujosas y coloristas, el director de escena escocés quiso devolver la historia de Violetta Valéry a su entorno original: el mundo de la prostitución y los bajos fondos de París de mediados del siglo XIX. Con la presencia constante de la muerte y la enfermedad, esta versión quiere ser una aproximación realista a la obra maestra de Verdi, que trata sobre la derrota de una mujer incapaz de escapar de la hipocresía de la sociedad burguesa.
Hay un detalle en la producción de La traviata dirigida por David McVicar que pasará desapercibido a los espectadores de la platea y de los palcos del primer piso, pero que seguramente impresionará a quien pueda ver la función desde una posición elevada: el piso del escenario es una lápida negra en la que se lee el nombre de Violetta Valéry. Es decir, el hilo conductor de esta propuesta es la muerte, que está presente desde el primer momento. Para confirmarlo no hace falta más que escuchar las primeras notas de la obertura, el motivo que representa el destino fatal de la protagonista, y que Verdi retoma al comienzo del tercer acto, donde finalmente muere. Este detalle, discreto pero crucial, es el que hace que este montaje se haya convertido, con el paso del tiempo, en un referente de las nuevas formas de afrontar la pieza más popular de Verdi.

McVicar estrenó su Traviata en la temporada 2008-09 de la Scottish Opera de Glasgow, justo cuando estaba empezando a causar sensación en el mundo operístico. Por entonces, el joven McVicar arrastraba una cierta leyenda de enfant terrible, de director polémico que nunca perdía una oportunidad de enfatizar los elementos más violentos o polémicos de las obras en las que trabajaba: con él siempre había desnudos en el escenario, sangre y conexiones ingeniosas con la cultura pop. McVicar se defendió argumentando que ninguna de sus decisiones distorsionaba el sentido de las historias que llevaba a escena, que todas estaban justificadas en la letra y la música de cada obra, y que su misión como director de escena era trasladar la ópera al público actual de una manera honesta y comprensible. Y, aunque a primera vista esta Traviata no parezca tan subversiva como otras producciones célebres suyas –por ejemplo, su adaptación gore de la Salomé de Richard Strauss–, realmente sí fue un intento inteligente de sacudir los viejos tópicos que rodeaban a un título que, de tantas veces que se ha representado, ya parece que no pueda dar nada más de sí.
«McVicar se rebela contra la imagen glamourosa que mucha gente tiene de La traviata y ambienta su producción en los bajos fondos de París, un entorno oscuro y amoral»
Sin embargo, se puede. Otra declaración famosa de David McVicar fue, pocos años antes de trabajar finalmente en esta producción, aquella en la que afirmaba odiar La traviata. No se refería a la obra, sino al estatus cultural y estético que ésta había adquirido con el paso del tiempo: a principios del siglo XXI, la mayoría de las lecturas de La traviata eran herederas de la manera de hacer de directores grandilocuentes y cinematográficos como Giancarlo del Monaco o Franco Zeffirelli, donde se presentaba un mundo suntuoso, de lujo y glamour deslumbrantes, que nada tenía que ver con la realidad de Violetta Valéry. La protagonista no es una princesa, sino una cortesana: esto es, una prostituta de tarifa elevada, pero que nunca podría recibir a sus invitados en un salón propio de una emperatriz. McVicar decidió con buen criterio que el mundo de La traviata no es el de la elegancia de las clases altas, sino el de los bajos fondos, y diseñó una producción realista que se mantuviera fiel a los temas de la ópera, que no son ni la alegría de vivir ni el amor melodramático, sino el sexo fuera del matrimonio, la enfermedad, la quiebra de la ilusión, el sacrificio, la traición y la muerte.

Por eso, la lápida de Violetta ocupa todo el escenario, pero el ambiente siniestro se extiende también a la decoración sobria y al vestuario oscuro. En el tiempo de La traviata (1852) no existía la luz eléctrica, y el salón de Violetta, además de tenebroso, es también un espacio del París secreto al que acudían adúlteros de buena posición económica –y también otro tipo de ‘desviados’ de la norma afectiva del momento, como homosexuales y fetichistas–, y donde esa alegría de vivir que proclama Violetta en el brindis se consuma a través del sexo de pago. Esta es una producción muy erótica, pero que busca recordar también –y eso lo vemos al comienzo del segundo acto– que el sexo tiene una parte animal, sucia e incluso egoísta. En esta producción también es constante la presencia de la enfermedad, que se manifiesta con la primera tos de Violetta en el primer acto, y cuyo desarrollo se percibe a lo largo de la función hasta desembocar en su muerte, también resuelta con la crudeza del resto de la producción.
«En esta propuesta, el suelo del escenario aparece cubierto por la lápida de Violetta Valéry, un recordatorio de que la condena a muerte es un tema central de la ópera»
Porque lejos de acercarse a La traviata de manera superficial, McVicar quiere también destacar otro de los temas menos explicados de la ópera: la hipocresía de la sociedad burguesa. Uno de los aspectos que atrajeron a Verdi hacia esta historia fue que él también vivió, como Alfredo Germont, una relación extramatrimonial con Giuseppina Streponi, y que fue juzgada severamente por sus vecinos de Busetto.

Verdi se reconocía en el dolor de Violetta y en el implacable juicio moral de su entorno, que sin embargo acudía libremente a burdeles y casas de juego sin que nadie denunciara sus contradicciones. Violetta, por tanto, no es sólo una víctima de la tuberculosis y de las heridas del amor fracasado, sino también el chivo expiatorio de una sociedad que celebra los placeres que ella ofrece, pero que la condena al ostracismo cuando intenta salir de los bajos fondos y aspirar a una vida feliz de amor correspondido. Esta historia, que es fea y brutal con la protagonista, no podía presentarse como un acontecimiento rimbombante, sino como un descenso al infierno.