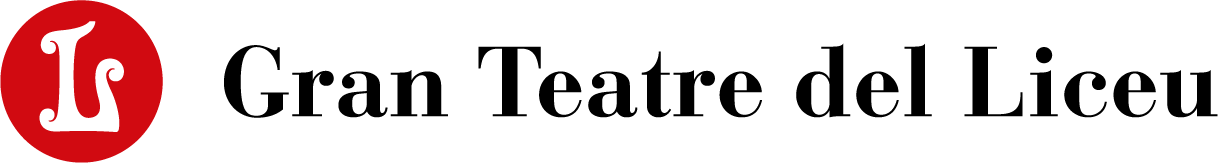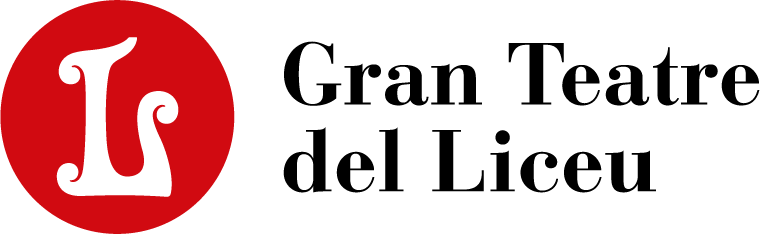Las tres óperas escritas por Mozart y Da Ponte no forman una unidad argumental, cada una es independiente de las demás, y en ese sentido no puede decirse que trabajaran en una trilogía, en el sentido natural de la palabra que sirve para definir obras de ficción como las películas de El padrino o La guerra de las galaxias. En la ópera no suelen darse los grandes ciclos narrativos –esa excepción le corresponde a Richard Wagner–, y sin embargo se habla de una trilogía Mozart-Da Ponte porque hay algo que une a Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte más allá de un argumento, que es el tema de la pulsión amorosa a través de arquetipos inmortales, que las convierte en obras mayores sobre los celos, la lujuria y la infidelidad.
El libretista veneciano y el compositor austríaco colaboraron entre 1786 y 1790, en un momento en el que Da Ponte se había convertido en un libretista demandado en la corte imperial de Viena y Mozart en un compositor al alza. El propio Da Ponte se jactaba en sus Memorias –que hay que leer con precaución, pues abundan la mentira, la exageración y el afán de autoalabanza– de haber sido el artífice del auge y la fama de Mozart: «Nunca puedo recordar sin regocijo y complacencia que solo a mi perseverancia y firmeza deben en gran parte Europa y el mundo entero las exquisitas composiciones vocales de este admirable genio», escribía en 1823. Ciertamente, en aquella época Mozart no gozaba de pleno favor del emperador José II, era un compositor más de la corte junto a Salieri, Martín i Soler, Casti o Storace, y sin embargo, doscientos treinta años más tarde no es menos cierto que hoy Da Ponte sería una figura oscura de la literatura del siglo XVIII de no haber sido por la música de Mozart. Su relación fue una simbiosis feliz que se interrumpió abruptamente en 1791, al fallecer el compositor.
Mozart y Da Ponte coincidieron cuando ambos estaban en su plenitud: los libretos del poeta nos resultan hoy completamente modernos porque esconden una densidad psicológica difícil de encontrar en las óperas del momento, y Mozart –que compartía con Da Ponte una fascinación por el poder del amor y la pulsión del erotismo– aprovechó el material de partida para revolucionar la manera de componer teatro musical a partir de las bases asentadas años antes por Gluck. De las tres óperas, la que sigue teniéndose por la más brillante y compleja sigue siendo Don Giovanni, la versión más universalmente conocida del mito de Don Juan: el libertino de Da Ponte –inspirado en su amigo veneciano Giacomo Casanova– excede todos los límites de la moral en el terreno amoroso, hasta el punto de condenarse al infierno por no reconocer el daño de su depredación sexual, que en el momento de la acción ya está en decadencia. Don Giovanni es una ópera oscura, ambigua, rodeada de muerte, engaño y castigo, y de ahí su prolongada actualidad.
Le nozze di Figaro, por su parte, celebra el triunfo de la virtud: el libertino, que aquí es el conde de Almaviva, debe pedir perdón a su esposa tras haber intentado sin éxito conquistar a Susanna, una de las sirvientas de su casa, justo en el día que ella se va a casar con Figaro. La primera de las colaboraciones entre Mozart y Da Ponte tiene los personajes femeninos más fuertes y las melodías más exultantes de la ópera del XVIII, y su moraleja es que la virtud es un comportamiento más noble que la lujuria. Esta misma idea reaparece en Così fan tutte, donde dos jóvenes soldados, Guglielmo y Ferrando, defienden en una apuesta la lealtad de sus novias, Dorabella y Fiordiligi, ante un viejo libertino, Don Alfonso. Don Alfonso les demostrará que su fe es en vano: tras un largo enredo, ambos observarán cómo ellas les son infieles.
Tres obras de una altura inalcanzable para el resto de la ópera cómica posterior y que, a día de hoy, siguen manteniendo vivo el mensaje de que excederse en el amor puede ser divertido y excitante durante un tiempo, pero que ninguna forma de lujuria conduce a ese lugar seguro, estable y reconfortante que encontramos en la virtud y el respeto.